El hombre paseaba aquella tarde de verano por su ciudad cuando, como tantas otras veces había sucedido, se topó con la tienda de objetos de la marinería que era uno de sus lugares comunes cuando rastreaba en su eterna búsqueda para sus colecciones o los libros que con tanto ahínco escribía.
Tenía, por ejemplo, cientos de “Cintas de Lepanto” primorosamente clasificadas y casi una decena de libros escritos con el primor del que acaricia al ser amado, amén de innumerables fotos desde que Peral secuestró nuestras almas con un invento revolucionario.
Hacía dos años que había pasado a la situación de reserva y destinado como Oficial al Museo Naval de Cartagena tras una dilatada carrera como profesor de submarinistas en la Base Naval de Cartagena.
Y, varios lustros que, amén de lo antes referido, se dedicaba a bucear en la pérdida del Submarino C-3.
La Historia y los familiares de las víctimas del desdichado submarino lo recordarán por su esfuerzo denodado para que tan luctuoso hecho aflorara y no cayera en el olvido, por su consuelo sin fin para con los que desafortunadamente perdieron a sus seres queridos en aquella batalla sin apelativos y su ayuda incondicional para que cada aniversario de la tragedia tuviera un sentido homenaje.
Ninguno de los familiares de las víctimas deberían olvidar nunca su generosidad y la entrega denodada que siempre les dio.
Y así, como a veces sucede en la vida, ese día, el hombre encontró, al paso, por uno de los estantes, una fotografía de pequeño tamaño y la compró porque creyó reconocer a una de las víctimas de la tragedia que era el tío de una amiga a la que bien conocía.
La fotografía en cuestión medía 6,5 X 4,5 centímetros pero en ella se veía claramente al familiar de la amiga junto a otro personaje que no lograba identificar porque, a tenor de una especie de pequeña bandera que rodeaba su cuerpo, quizás pertenecía a algún brigadista o, incluso, a algún camarada soviético.
La compró sin pensarlo dos veces, se la envió escaneada a la mujer amiga y, una vez establecido entre ambos de que, sin lugar a dudas se trataba de Joaquín Ruiz Baeza, tuvo el acto de generosidad impagable de mandársela a ella, tal como la compró, con un mensaje que para sí los dioses quisieran.
Ahora, la mujer la tiene pero, cada vez que la mira, no puede olvidar a ese ser, entrañable en su vida, que ha hecho posible que, negro sobre blanco, tantas cosas acaecidas hayan visto la luz.
El hombre es Diego Quevedo Carmona y la mujer es Rita, sobrina de Joaquín que, emocionada, escribe este pequeño homenaje a un ser que con honor y el mayor de los empeños, ha servido y sigue sirviendo a España.
Gracias Diego, gracias a los que como tú nos ayudasteis y nos seguís ayudando en nuestro dolor y, reconvirtiéndolo en el mayor de los honores que alguien podría esperar de un compañero de armas, salváis la pena a la que fuimos condenados.
Valencia,3 de noviembre de 2015
Rita Campillo Ruiz




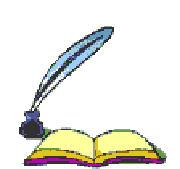



Leave a Reply