
.
Francisca del Río, nos dejó el 19 de Diciembre de 2.004 para reunirse con su marido y Dios. Desde esta página transmitimos nuestras condolencias a sus familiares.Descanse en paz. Francisca del Rio left on December 19th, 2.004 to join her husband and eternal peace. From here we send our condolencies to the family.
.
Francisca del Río tenía diecinueve años cuando lo conoció. Aún recuerda conmovida aquella lejana tarde en que, sofocada por el calor, salió a pasear con su hermana y se lo cruzó.
Hoy, cuando lo evoca instante a instante y, con sus manos entrelazadas en la mías me lo cuenta, todavía tiembla de la emoción.
Su alma sucumbió a la primera mirada, su cuerpo le gritó que él era su hombre y fue incapaz de evitar el calambre que la recorrió de arriba a abajo hasta dejarla sin aliento
Tuvo la certeza de que ya nada ni nadie podría separarla de aquellos ojos de acero, de aquellas manos que acariciaban el aire en que se movían, de aquel cuerpo de junco que se aproximaba a ella como atraído por un destino inexorable.
El Ferrol fue testigo del inicio de su pasión, él estaba destinado en el Acorazado JAIME I como alumno en prácticas de Máquinas y desde el día en que la conoció supo que sería su mujer para siempre.
Se casaron el uno de enero de mil novecientos veinticinco y su amor se fue colmando cada vez más según nacían sus hijos.
Eran años convulsos social y políticamente pero la felicidad que compartían les hacía mirar el futuro con esperanza.
José Sastre vivía para la Mar y para su familia, progresó notablemente en su carrera y tuvo destinos destacados en diferentes barcos de la Armada española hasta su llegada al submarino C-3 como Jefe de Máquinas.
La Guerra Civil los sorprendió con los sueños intactos y en el mejor momento de sus vidas, los días se tornaron angustiosos e inquietos y la separación se hizo inexcusable.
José trasladó a su familia a El Albujón, un pueblecito cercano a Cartagena que supuso más seguro para ellos y partió a su primer destino de guerra.
 Aquel día de diciembre, Francisca se despertó sobresaltada y sintió un escalofrío que la aterró. La mañana se presentó de pronto, fría y gris. No había parado de lloviznar durante toda la madrugada y ella se apretó contra su pecho.
Aquel día de diciembre, Francisca se despertó sobresaltada y sintió un escalofrío que la aterró. La mañana se presentó de pronto, fría y gris. No había parado de lloviznar durante toda la madrugada y ella se apretó contra su pecho.
Hacía apenas veinticuatro horas que él había llegado a casa tras meses de separación e incertidumbres. Pero ahora lo tendría por algún tiempo, la avería del submarino permitiría que ella y sus hijos sintieran de nuevo su calor y la alegría que su presencia les infundía.
Pasó su pequeña mano por su espalda mientras, con suaves movimientos, le dibujaba flores y estrellas y le escribía un mensaje : PARA SIEMPRE.
Él salió de las brumas del ensueño al percibirlo, la abrazó muy fuerte, como si quisiera fundirse con ella, y así permanecieron durante horas.
Los chiquillos los devolvieron a la realidad, esperaban impacientes a su padre y su griterío inundó cada uno de los rincones de la casa de forma imparable.
Se vistieron de fiesta, se adornaron de risas y proyectaron un día memorable.
Entonces, de soslayo, como una sombra, llegó aquel chico en una pequeña moto, traía un telegrama de la Base de Submarinos de Cartagena.
José se llevó a su mujer a la habitación y lo leyeron juntos sin decirse nada mientras sus pulsos latían al unísono como potros desbocados.
La mirada de él se lo dijo todo y ella supo que estaba viviendo sus últimos instantes junto a su hombre, que esta vez todo era distinto, que tendría que construir demasiados caminos en soledad hasta volver a encontrarlo.
Y compuso su cara y su figura para despedirlo como merecía, se secó dos lágrimas de un manotazo, recogió a sus hijos y dispuso todo para que también ellos le dieran su adiós con la alegría del que no sabe a qué se enfrenta.
El día fue feliz. Por la noche, noche eterna, ella no pudo evitar que él estuviera sentado a los pies de la cama de cada uno de los cuatro niños acariciando suavemente sus caritas y entrelazando sus manos mientras que, cual si rezara una oración, les hablaba tenua y cálidamente.
Sólo él sabe qué les dijo, el silencio de la madrugada borró sus susurros y el cielo se tragó sus lamentos.
El cabo Ruiz llegó a la casa pasados unos minutos del mediodía. Venía de Cartagena, en un coche negro y brillante como el charol jaspeado de finas gotas de lluvia.
Los niños se alborotaron al verlo, visitaba la casa con frecuencia y todos lo querían porque siempre les contaba historias mágicas que les hacía sentirse implicados como si de héroes protagonistas se tratara.
Pero aquel día lo sintieron ausente, su cara estaba perlada de gotas diminutas y su respiración parecía fatigosa. Lo oyeron hablar con su padre en la lejanía mientras su madre los tenía abrazados y les susurraba una canción. Vieron cómo su padre preparaba el petate y, de manera inconsciente, mientras las dos hermanas le pedían a la madre que les ayudara a vestir a sus muñecas, Salvador y Manuel tuvieron un mal presagio, la evidencia de un devenir amargo.
El cabo Ruiz se despidió de Francisca y los niños y se dirigió al coche mientras José besaba a los suyos y sellaba su particular pacto eterno con ellos.
Cuando emprendió su camino para reunirse con el compañero se volvió y miró a Francisca, en la distancia le susurró un “te quiero” y se perdió tras la portezuela del automóvil.
Ella vio cómo desaparecían por la vereda y sintió como si un agujero negro se los tragara, abrazó con fuerza a sus hijos y derramó todas las lágrimas del mundo juntas y a la vez. 
Desde el trece de diciembre de mil novecientos treinta y seis, Francisca espera que José regrese junto a ella, no quiere irse sin saberlo en tierra tras un viaje que parece no tener fin, quiere descansar con él, sentir de nuevo su calor después de tantos hielos, después de tantos años de lucha en soledad.
Y, a sus 102 años, pelea contra la muerte y el olvido día a día, y conserva su lucidez para que la historia permanezca viva, para que su testigo se recoja, para que todos sepamos de la grandeza de su marido y sus compañeros, del inconmensurable dolor de las familias rotas tras la tragedia y de los sufrimientos que sobreviven en el tiempo.
Y, cada día, abre los cajones de la memoria para rebuscar en ellos los recuerdos que alivien tantos amores perdidos, tantas palabras no dichas, tantas caricias no hechas, tantos besos no dados.
Y, abrazada a su fotografía, con los ojos cuajados de lágrimas, promete no irse hasta que él haya vuelto a buscarla para, por un sendero de lirios blancos, llevarla a un paraíso eterno en el que nada ni nadie pueda volver a separarlos jamás.
Rita Campillo Ruiz.
Valencia, 17 de septiembre de 2003.




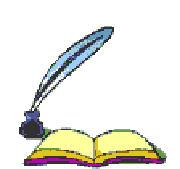


[…] Francisca del Río. CRÓNICA DE UN AMOR ETERNO […]